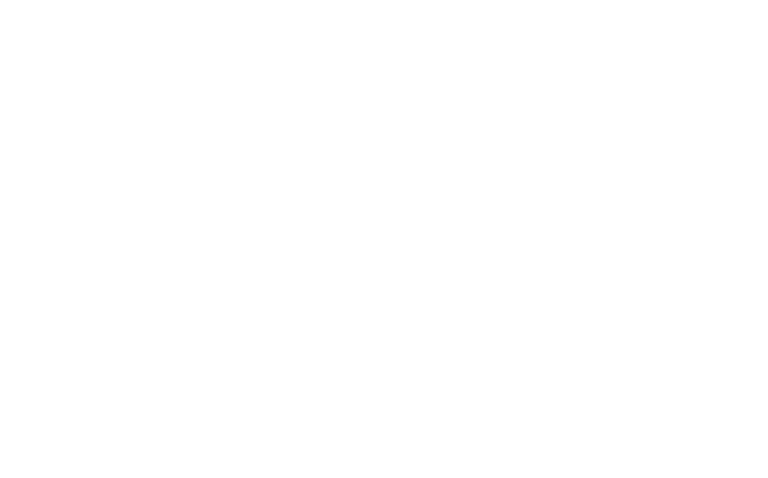Siempre que tengo ocasión de hacerlo recuerdo con enorme respeto y todavía más grande afecto y cariño a uno de mis maestros, Hugo Marinoni Rodríguez, apodado “Chocho”; considero que tuve dos; el otro es el padre César Alonso de las Heras.
Marinoni es el culpable, por llamar de alguna manera, de que gran parte de mi vida haya estado dedicada a la carrera docente y me es necesario dejar constancia en estas historias de las circunstancias que rodearon mis inicios en la cátedra, inicios en los cuales “Chocho” tuvo muchísimo que ver.
Corría el año 1970; me había recibido de bachiller en el San José meses antes, en el ‘69 y “Chocho” había sido mi profesor de Historia Moderna y Contemporánea en el ‘68 pues la materia era de quinto curso, el penúltimo de los seis que había entonces.
Un día, era un lunes, estaba en mi casa temprano en la noche, uno de los momentos que usábamos para comunicarnos porque todo era naturalmente por vía de teléfono de línea baja como se llamó desde el momento en que irrumpieron en nuestra vida para no irse nunca más los teléfonos móviles, los celulares.
Habrán sido como las 20 horas cuando recibí una llamada del maestro Marinoni quien me dijo, del otro lado de la línea, que quería que el miércoles, o sea dos días después, yo diera su clase en el colegio sobre el tema de “El Renacimiento”. Mi primera respuesta fue una rotunda negativa. Le dije: “¿Cómo pretendés que en tan corto tiempo prepare una clase de 80 minutos sobre un tema tan complejo como el Renacimiento? ¡Imposible!” Y “Chocho”, que no aceptaba un no como respuesta me dijo: “Cómo imposible, si tenés tiempo de sobra; prepará tu clase lo que resta el día de hoy y mañana y el miércoles a las 14:30 te espero con tu traje en el Colegio para que des mi clase”.
Y así fue nomás. Preparé la clase lo mejor que pude, fui correctamente ataviado, a la hora indicada y al curso que correspondía. Mis estudiantes tenían casi mi edad, quizás un año o dos como mucho menos que yo, que tenía 18, y empecé a dar la clase; al comenzar, temblaba como una hoja, pero a los 30 o 40 minutos caí en la cuenta de que estaba atinando en las claves de una clase bien dada. Cuando terminé, vi en las caras de satisfacción y aceptación de mis “alumnos” la comprobación de que ese momento había sido de gran intensidad afectiva y de comunicación real. Entonces le dije a “Chocho”: “Mirá, tanto es lo que me gusta esto de las clases que te juro que es lo que quiero hacer el resto de mi vida…” Lejos estaba de imaginar tan siquiera que desde entonces y por espacio de 47 años, hasta cumplir los 65, nunca dejaría de pisar aulas.
Por eso me considero una persona feliz, porque pude vivir honradamente de aquel amor de la juventud que es la cátedra y pude hacerlo sin pisotear a los demás ni a sus derechos, la otra cara del más cabal sentido de la felicidad.